Lideresa indígena. Desde hace varios años la dirigente Melchora Surco lucha para que el Estado les otorgue atención especializada de salud. Ella junto a otros 179 comuneros de Alto Huancané y Huisa de la provincia de Espinar, tienen 17 metales en su cuerpo. Ayudada por ONG’s, la comunera demandó al Gobierno para que cumpla con su deber.
 Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.
Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.
Antes, cientos de estos animales pastaban en su pueblo de la provincia cusqueña de Espinar llamado Paccpaco, pero inexplicablemente empezaron a morir junto a las vacas, eso en los primeros años de la década pasada. Caían babeando y tumbadas por algún mal. “Era como un cementerio de ganado”, recuerda llorando la mujer.
Para no perder todas las reses enfermas, algunas eran degolladas para aprovechar su carne, en cambio las vísceras ni las aceptaban los perros. “El hígado y los pulmones – cuenta – se deshacían en las manos como mazamorra”. Preocupada Melchora Surco acudió cargando las vísceras a buscar explicaciones de la mortandad a las oficinas comunitarias de Xtrata Tintaya S.A., la empresa que operó la mina Tintaya desde el 2006 al 2012.
Suplicó que manden veterinarios y que los reubiquen porque ya no querían vivir más en Paccpaco. Los coordinadores le dijeron que no se preocupara, que buscarían una solución, pero que no hablara. Melchora no hizo caso y desde esos años ya salía de su boca y de sus vecinos la palabra contaminación.
Las aguas que ingirieron los animales las habrían fulminado en aquella época. La bebían del riachuelo que pasaba junto a las casas y que más abajo alimentaba al río Salado. Entre el 2012 y 2013, el Ministerio del Ambiente (Minam) tomó muestras de agua en 58 puntos de la Cuenca del Salado y del Ccañapía en 15 comunidades de Espinar. Encontraron que en 41 de ellos había al menos un metal que superaba los límites máximos permisibles de calidad para consumo. En Paccpaco, sector de la comunidad de Alto Huancané, donde siempre vivió Melchora, predominó el aluminio, el mercurio y plomo. Pero no fue lo peor que les pudo pasar.
En 2013, 180 comuneros de Alto Huancané y Huisa, se enteraron que 17 metales pesados estaban alojados en sus cuerpos. Entre ellas Melchora Surco. En las muestras de sus orinas que les tomó el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud (CENSOPAS), se les halló plomo, talio, manganeso, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias mortíferas para el organismo.
Pese a los resultados hechos públicos, el Estado hasta hoy no estableció cuál es la fuente de que haya metales pesados y otras sustancias químicas en el líquido y en los comuneros. De eso ya pasaron 5 años. La única respuesta que tiene Melchora, es la actividad minera. Ni su pequeño tamaño, ni la humildad en la que vive, la amilana para decir que su tierra está contaminada y que han sido “envenenados”. Es por eso que esta comunera, presidenta de la Asociación Para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (ADEPAMI), se ganó la antipatía de muchos. Unos la han estigmatizado de no querer el progreso ni el desarrollo de su pueblo. Otros consideran su lucha justa en defensa de la tierra y por el derecho a la salud.
SOLA
Una mañana de abril del 2018, Paccpaco está en silencio. Apenas tres vacas sin mugir pasan las horas en un rebaño cercano. En cambio Melchora Surco, de 64 años, trasladó a sus seis reses a kilómetros de aquel lugar porque teme que mueran. En Paccpaco el boom del ganado acabó y también, de la gente. Los jóvenes del pueblo se han ido espantados por la contaminación. Los cuatro hijos de la comunera igualmente partieron. Hace varios años vive sola.
Desde la puerta de su casa, enclavada en los 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, puede ver en la cima de la colina el borde del depósito de relaves llamado Camacmayo. No está lejos, solo la separan 300 metros. Camacmayo, junto a la relavera Huinipampa, sirvieron para descargar parte de los desechos tóxicos del yacimiento de cobre Tintaya, explotado durante 27 años (1985-2012). ¿Es solo coincidencia de que todos los comuneros que conviven con metales en sus organismos estén tan cerca de Camacmayo y Huinipampa?
– Gracias a la minería y los relaves ya no tenemos nuestros animales, ni agua sana, ni aire sano. Por último nuestros cuerpos están en peligro. No tenemos cura tampoco- responde Melchora Surco.
Acompañada de su oveja sube hasta la malla que separa la propiedad de la minera. Al fondo se puede ver que la superficie de ese depósito ahora está cubierta de suelo órganico, ya que está en proceso de cierre, al igual que todo el complejo minero Tintaya.
La mujer recuerda que en los noventa cuando Camacmayo estaba abierto no podía vivir con la ventana abierta de su casa, porque un olor fuerte parecido al azufre se apoderaba del ambiente. Además la cara y los ojos le ardían, así como las manos cuando tocaban el agua de su riachuelo. “El agua antes parecía tener azúcar, era rico, natural. Ahora eso ha cambiado”, lamenta. Por precaución el líquido que consumen en la actualidad del riachuelo, está entubado.
Cuando empezó a reclamar “los de la mina la amenazaban”. Asegura Melchora que delante de sus hijos, los coordinadores de la mina la llamaban Satanás, que incentivaba a la gente de que hay contaminación y que pertenecía a una familia conflictiva. Hasta algunos de los compañeros de su comunidad le advertían que se callara.
Sorpresivamente alguien quemó su casa de adobe y paja. Afortunadamente ella y sus hijos no durmieron esa noche allí. Cuando llegó solo encontró sus cosas despidiendo humo y a sus gallinas muertas. Acudió a la Federación Única de Campesinos de Espinar (FUCAE), pero solo le respondieron que se cuide y que estuviera alerta.
– Hoy en día muchos de los compañeros de mi comunidad me dicen ‘¿dónde está lo que has luchado? Luchas para ti nomás’. Eso es una calumnia. Se burlan, me bajan mi moral. ¿Así voy a luchar?- se pregunta.
RICO ESPINAR
Melchora protestó contra la minera Xstrata Tintaya en el paro del 2012, pero no es antiminera. Recuerda que recibió con palmas, junto a sus vecinos, a EMATISA, una empresa estatal que fue la primera en hacerse cargo de Tintaya en 1985. Les prometieron capacitación a sus hijos y a sus esposos, para que puedan trabajar en la mina. Escucharon también palabras como apoyo y desarrollo.
Las otras empresas privadas, que desde 1994 tuvieron en sus manos ese yacimiento de cobre, también les ofrecieron lo mismo. “Nos decían vamos a casarnos, vamos a ser como marido y mujer. Pero después el marido se divorció de nosotros”, señala la campesina.
Espinar es rico por los minerales que hay dentro de la tierra, pero no por la gente que vive encima. Son 35 años en que hay explotación de minerales en esta provincia. Su principal yacimiento, Tintaya, se agotó. Pero desde noviembre del 2012, la empresa Glencore es la nueva dueña de Tintaya y saca cobre de Antapaccay, un nuevo y irco tajo. La bonanza económica con los millones de recursos del canon por esta actividad no llegó a la mayoría de sus pobladores. Así la pobreza aún impera.
DE MILAGRO VIVEN
Feliciana Merma Armendáriz de 54 años llega con dificultad a la casa de Melchora, su amiga. Se apoya en un bastón para poder caminar. “Sufro de descalcificación de huesos y me duele la cabeza total. Estamos esperando morir nomás”, dice aguantando llorar. Ella también tiene dentro de sí 17 metales, mayormente cadmio. Melchora excede en cinco metales como el molibdeno.
– Una vez he ido a la mina. Ponme a mi hijo le he dicho, quiere trabajar. Con eso me va a curar le he dicho. No hay, con la Melchora sigue caminando nomás, me dijo. Quién le avisará que camino con Melchora-cuenta Feliciana.
De todos los afectados a nadie se la ha brindado atención especializada. Incluso en el 2015 hubo una víctima: Margarita Ccahuana fallecida por intoxicación de cadmio y arsénico. Según el informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) “Estado Tóxico”, se elaboraron dos planes de acciones de salud que han sido incumplidos. Uno lo hizo el Ministerio de la Salud (Minsa) y el otro el Gobierno Regional de Cusco (GRC). “Pese que es una obligación del Estado atenderlos de manera inmediata, no lo hace”, opina Marina Navarro, directora ejecutiva de AI.
Ante la desidia, ADEPAMI, encabezada por Melchora Surco, interpuso una demanda de acción de cumplimiento en el 2013 contra diez entidades del Estado, entre ellos el Minsa, el Minam, el OEFA, el GRC, entre otros. Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que asesora legalmente a la asociación junto a CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras, sostiene que el principal objetivo es que cuenten con atención médica. El caso está en su fase final y lo analiza el Juzgado Mixto de Espinar.
Pero Melchora no solo acudió a los fueros internos por justicia. Junto y con el apoyo de IDL, viajó hacia Washington D.C., para participar de una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2016. La lideresa indígena expuso ante los comisionados las condiciones en que viven en Espinar. En esa misma cita, informa Quispe, la CDHI exhortó al Estado hacerse responsable de la salud de los afectados y de la contaminación en la provincia cusqueña. Pero sigue mostrando la misma indiferencia.
La presidenta de ADEPAMI recuerda que se reunió hace poco (diciembre del 2017), junto a otros dirigentes, con el exministro de Salud, Fernando D’Alessio. Él se disculpó y dijo que haría las coordinaciones necesarias para que tengan acceso a atención. Lo sacaron de esa cartera y todo eso se olvidó.
De entre sus cosas, Melchora Surco saca fotos y las muestra. En una se le ve en una protesta. En otra en una chacra, posiblemente de papas, que ya no siembra por que dice que sale agria por la tierra. En otra están vacas que antes merodeaban por su casa. Con esas mismas fotos cuenta lo que pasa en Espinar cuando le toca viajar invitada por distintas organizaciones y ONG’s, a ciudades como Lima, Arequipa o Bolivia.
HASTA MORIR
Nubes grises de pronto cubren Paccpaco. En cuestión de minutos, goterones empieza a castigar la tierra y el techo de calamina de la casa de la comunera. La mujer sale de su hogar como puede. En sus manos lleva un gran cobertor de plástico para cubrir la kiwicha que hace poco cosechó. Pero las gotas se han convertido en granizo y a Melchora solo le queda refugiarse bajo el plástico. Antes de taparse por completo, sopla dos veces con dirección al cielo invocando: “Váyanse nubes, váyanse”. Su artilugio funciona: Deja de granizar y las espesas nubes se alejan.
Años atrás, dice, era feliz. Vivía con sus hijos y nietos y solo se preocupaba por su chacra y animales. Hoy no hay calidad de vida -sostiene- como la tiene la gente de la ciudad o los congresistas.
– Cuando me voy a morir, cuando voy a desaparecer de este mundo, ahí me harán callar.
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1252957-cusco-mujer-demando-justicia-comunidad
 Preocupante. En una conferencia de prensa especial y flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, el presidente Matín Vizcarra anunció la “expansión” del proyecto minero Toromocho. Ello, pese a que hace sólo unos días la población de Morococha se movilizó en Lima para rechazar la expropiación de 34 hectáreas para esta ampliación, y se ha anunciado un paro indefinido a partir de la próxima semana.
Preocupante. En una conferencia de prensa especial y flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, el presidente Matín Vizcarra anunció la “expansión” del proyecto minero Toromocho. Ello, pese a que hace sólo unos días la población de Morococha se movilizó en Lima para rechazar la expropiación de 34 hectáreas para esta ampliación, y se ha anunciado un paro indefinido a partir de la próxima semana.





 La protesta social en el Perú generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas públicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gestión de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el último tiempo, las mesas de diálogo.
La protesta social en el Perú generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas públicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gestión de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el último tiempo, las mesas de diálogo.
 El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.
El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.
 Es 29 de mayo y en el mercado de Sorochuco- Celendín, Emperatriz Bolaños Ayala y su hija se disponen a vender en su pequeño puesto de comida como todos los días. Emperatriz es una mujer sencilla, humilde, pero ya es conocida gracias a su participación activa en la resistencia contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Ella se auto reconoce con orgullo como “una defensora”. Lideró un acto muy simbólico en Sorochuco, su pueblo, en el que cuestionó públicamente a dos gobernadores por su postura pro empresa, recordándoles que la obligación de una autoridad, es estar con su pueblo, defender su territorio, cuidar el agua. Ello le valió un proceso judicial que lleva ya más de 5 años.
Es 29 de mayo y en el mercado de Sorochuco- Celendín, Emperatriz Bolaños Ayala y su hija se disponen a vender en su pequeño puesto de comida como todos los días. Emperatriz es una mujer sencilla, humilde, pero ya es conocida gracias a su participación activa en la resistencia contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Ella se auto reconoce con orgullo como “una defensora”. Lideró un acto muy simbólico en Sorochuco, su pueblo, en el que cuestionó públicamente a dos gobernadores por su postura pro empresa, recordándoles que la obligación de una autoridad, es estar con su pueblo, defender su territorio, cuidar el agua. Ello le valió un proceso judicial que lleva ya más de 5 años.
 Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.
Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.
 Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.
Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.
 Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.
Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.
 En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.
En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.
 Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.
Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.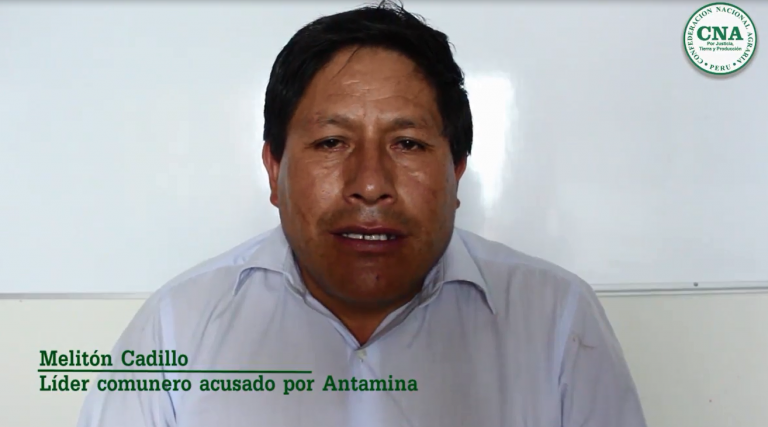
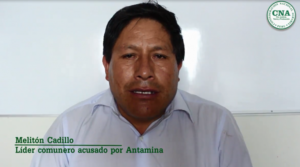 En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.
En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.