 La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, comienza este lunes a tomar declaración como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel. El objetivo, ver si existen más delitos a parte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, comienza este lunes a tomar declaración como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel. El objetivo, ver si existen más delitos a parte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.
La primera en declarar, en calidad de testigo, será la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, y está citada a las 9,30 horas, para pasar, una hora más tarde, a tomar declaración, como investigada, a María José Asensio Coto, miembro de la Mesa y exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, mientras que a las 11,30 horas lo hará otro miembro de la comisión, según reza en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.
En concreto, la magistrada amplía la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación.
Además, la jueza extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el 2 de diciembre, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, el 12 de ese mismo mes, y también a los demás miembros de la Mesa de Contratación que irán declarando hasta mediados de diciembre.
Igualmente, la juez acordó en el auto solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.
En el auto, la juez considera «necesario» discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, «formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel».
Con respecto al delito de cohecho, la magistrada amplía la investigación al sustentarse «en los posibles ascensos» de las personas relacionadas con el concurso, «a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos».
De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, «ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6». En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita «se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial», frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se «refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros».
REAPERTURA DE LA CAUSA
Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.
Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.
Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, «considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no».
Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.
De hecho, a finales de octubre la representación legal de la sociedad Emerita Resources presentó una denuncia, interpuesta por el bufete Trajano XXV, en los juzgados de Sevilla en la que reclama que se investigue una supuesta trama para «encubrir las ilegalidades» que se dieron supuestamente en esa adjudicación, en este caso por delitos tales como encubrimiento, falso testimonio, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones públicas y desobediencia.
«NO SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS»
La Sala acepta el recurso toda vez que señala que resulta «evidente y ello no se discute» que Grupo México, como licitador, «no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles» para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, «lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública».
De este modo, la Sección Séptima indica en el auto que entiende que se «quebrantó» el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación «llamativamente ambigua» de la Administración, al resultado final, «legalmente inadmisible» de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que «debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él».
En esa línea, indica que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente sino como Minorbis-Grupo México lo que «hace dudar sólidamente» de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea «un simple error arrastrado».
Así, señala que puede ser una medida «intencionada» para procurar «cierta lógica» a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, «que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan». De otra parte, la Sala sospecha de que no se cumpla los preceptos de solvencia económica y técnica.
Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/11/11/radio_sevilla/1573456762_073416.html





 Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.
Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.
 Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia se ha puesto del lado del gobierno y las corporaciones a expensas de los derechos de los pueblos indígenas como los nativos americanos.
Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia se ha puesto del lado del gobierno y las corporaciones a expensas de los derechos de los pueblos indígenas como los nativos americanos.
 La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.
La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.
 Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.
Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.
 Informe «In deep water» (‘En Aguas Profundas’) advierte que la minería submarina causaría «daños irreparables» y aceleraría los efectos del cambio climático al interrumpir las reservas de «carbono azul» en los sedimentos del fondo marino.
Informe «In deep water» (‘En Aguas Profundas’) advierte que la minería submarina causaría «daños irreparables» y aceleraría los efectos del cambio climático al interrumpir las reservas de «carbono azul» en los sedimentos del fondo marino.
 La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.
La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.
 La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.
La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.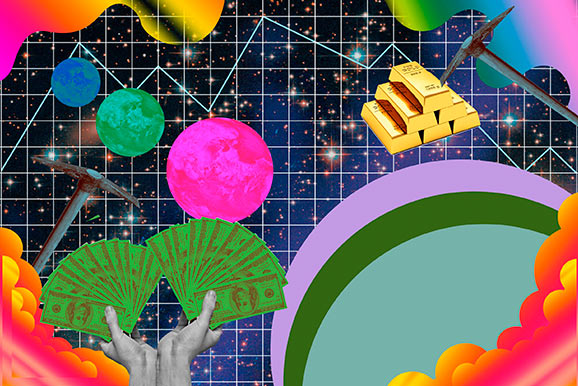
 En el mejor de los mundos, Chris Lewicki y Peter Diamandis podrían haber cambiado el curso de la civilización humana. Su inicio, Planetary Resources, se lanzó en 2012 con el modesto sueño de extraer asteroides para obtener minerales, metales, agua y otros objetos de valor. El currículo vitae y las conexiones de los fundadores le dieron a la idea chistosa una legitimidad institucional: Lewicki había trabajado en las misiones más importantes de la NASA, como los rovers Spirit y Opportunity, y Diamandis era un espacio bien conocido: el impulso del turismo. Junto con un tercer socio, Eric Anderson, Planetary Resources había recaudado US$50 millones para 2016, de los cuales US$21 millones provinieron de inversionistas de renombre, entre ellos Eric Schmidt de Google y el cineasta James Cameron.
En el mejor de los mundos, Chris Lewicki y Peter Diamandis podrían haber cambiado el curso de la civilización humana. Su inicio, Planetary Resources, se lanzó en 2012 con el modesto sueño de extraer asteroides para obtener minerales, metales, agua y otros objetos de valor. El currículo vitae y las conexiones de los fundadores le dieron a la idea chistosa una legitimidad institucional: Lewicki había trabajado en las misiones más importantes de la NASA, como los rovers Spirit y Opportunity, y Diamandis era un espacio bien conocido: el impulso del turismo. Junto con un tercer socio, Eric Anderson, Planetary Resources había recaudado US$50 millones para 2016, de los cuales US$21 millones provinieron de inversionistas de renombre, entre ellos Eric Schmidt de Google y el cineasta James Cameron.
 El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.
El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.