 Imagen: CooperAcción – 23/06/2021
Imagen: CooperAcción – 23/06/2021
El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.
De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.
En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.
Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.
La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados en esos territorios.
La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.
Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Delen
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe
 Manifestantes esperan que Consejo Nacional de Minería se pronuncie a su favor y retire permisos de proyecto
Manifestantes esperan que Consejo Nacional de Minería se pronuncie a su favor y retire permisos de proyecto





 Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.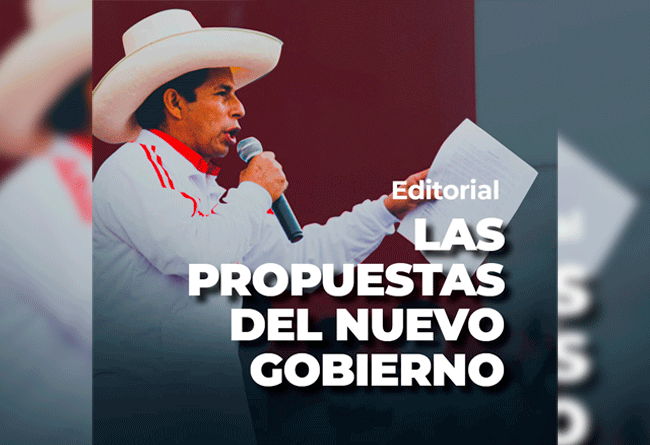
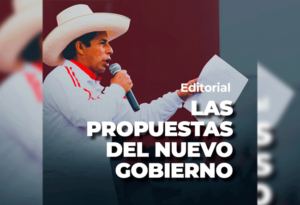 El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
 Por Los Andes Arequipa
Por Los Andes Arequipa
 LR Cusco
LR Cusco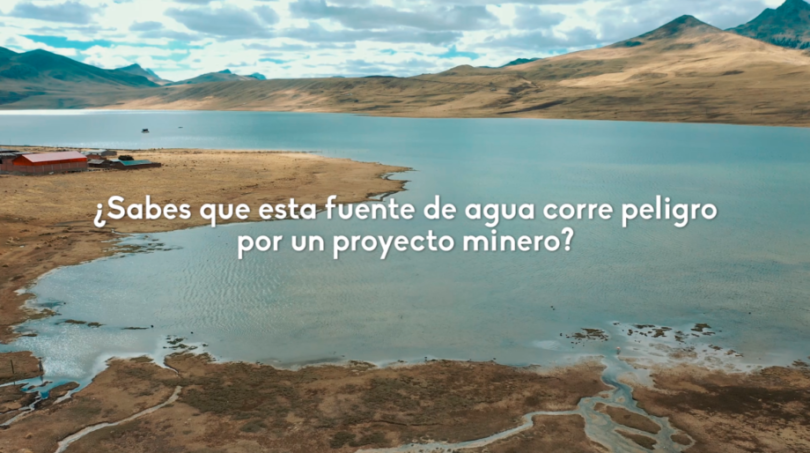
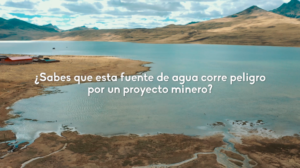 CooperAcción 23/06/2021
CooperAcción 23/06/2021
 Imagen: El peruano
Imagen: El peruano
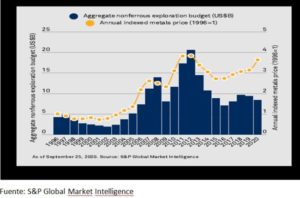

 Imagen: CooperAcción – 23/06/2021
Imagen: CooperAcción – 23/06/2021
 Foto: Comuneros de Huancuire
Foto: Comuneros de Huancuire
 José Caro y Daniel Huamán
José Caro y Daniel Huamán