De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo se tienen identificados un total de 89 conflictos activos, de los cuales el 62.9% están ligados al sector minero. Los detalles aquí.
 El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que –al mes de febrero– se tienen identificados 89 conflictos activos. De estos, 56 conflictos involucran al sector minero, lo que representa el 62.9% del total. Esta situación –en opinión de Comex Perú– resulta preocupante dada la importancia que tiene este sector en el país.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que –al mes de febrero– se tienen identificados 89 conflictos activos. De estos, 56 conflictos involucran al sector minero, lo que representa el 62.9% del total. Esta situación –en opinión de Comex Perú– resulta preocupante dada la importancia que tiene este sector en el país.
En su último semanario, Comex Perú explicó que la relevancia de la minería se percibe, por ejemplo, en las regiones de Cusco, Junín y Arequipa, donde ejerce un efecto positivo en diferentes sectores como el agropecuario, la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios.
Ello debido a las operaciones de minas importantes en los últimos años (Constancia, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, respectivamente), tal como lo constata el Informe de Complementariedad Sectorial de la Minería, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).

“Así pues, las paralizaciones que puedan sufrir las actividades mineras impactan negativamente en muchos otros sectores de la localidad en la que operan, lo que hace imprescindible que el Estado garantice un diálogo constante con los pobladores para evitar estos conflictos, además de asegurar que las autoridades utilicen correctamente los recursos derivados de estas actividades en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los pobladores, lo que no sucede”, anotó el gremio.
Asimismo, Comex Perú consideró que el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia y la criminalidad, pero siempre asegurando el imperio de la ley.
Fuente:https://gestion.pe/economia/hay-56-conflictos-activos-involucran-sector-minero-febrero-2019-262883




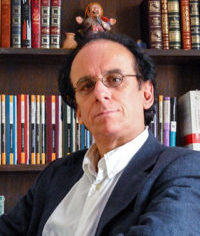


 De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero de este año, Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero de este año, Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.
 Total rechazo es lo que ha mostrado el Frente de Defensa de Agricultores de San Lorenzo ante la incursión de una empresa minera que estaría formulando el proyecto ‘El Algarrobo’ para el tercer trimestre del año en esta localidad.
Total rechazo es lo que ha mostrado el Frente de Defensa de Agricultores de San Lorenzo ante la incursión de una empresa minera que estaría formulando el proyecto ‘El Algarrobo’ para el tercer trimestre del año en esta localidad.
 El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha emitido un llamado solicitando intervención urgente ante el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha emitido un llamado solicitando intervención urgente ante el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas.
 Los dirigentes y la población de los cuatro distritos de la provincia de Melgar, amenazan con iniciar una medida de protesta, exigiendo el cierre definitivo de la empresa minera Aruntani SAC, que viene contaminado la cuenca Llallimayo.
Los dirigentes y la población de los cuatro distritos de la provincia de Melgar, amenazan con iniciar una medida de protesta, exigiendo el cierre definitivo de la empresa minera Aruntani SAC, que viene contaminado la cuenca Llallimayo.
 El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, informó a El Comercio que ha resuelto que Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, sea puesto en libertad tras 8 días de detención preliminar en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, informó a El Comercio que ha resuelto que Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, sea puesto en libertad tras 8 días de detención preliminar en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
 El alcalde distrital de Mollebamba en la provincia de Santiago de Chuco denunció la desatención de las instituciones encargadas de fiscalizar la contaminación ambiental producida por la minería. Esta actividad ha generado impacto negativo en sus principales cuencas.
El alcalde distrital de Mollebamba en la provincia de Santiago de Chuco denunció la desatención de las instituciones encargadas de fiscalizar la contaminación ambiental producida por la minería. Esta actividad ha generado impacto negativo en sus principales cuencas.
 La liberación de Rojas es exigida por la comunidad andina de Fuerabamba.
La liberación de Rojas es exigida por la comunidad andina de Fuerabamba.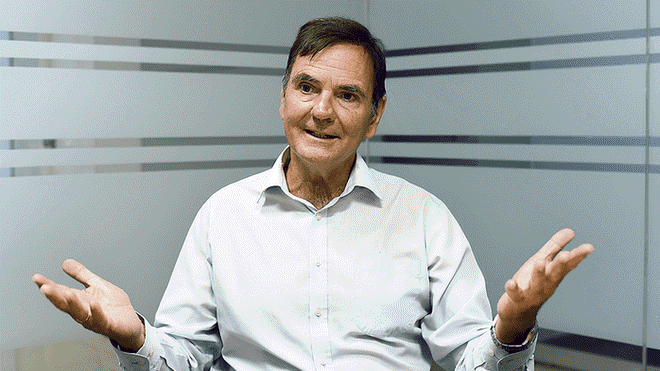
 El conflicto que se vive en el departamento de
El conflicto que se vive en el departamento de